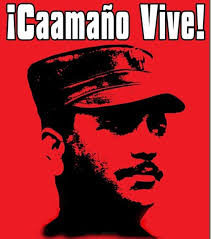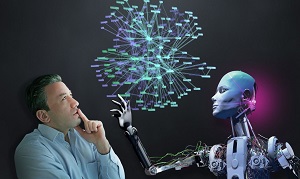Pablo Hidalgo Cobo
Fuente: Rebelión
Se dice mucho que en este sistema neoliberal la política no es nada, solo un apéndice de la economía, que es quien realmente decide. ¿Cómo explicar, entonces, la marcha atrás de Boris Johnson o Donald Trump en su decisión de favorecer la economía frente a la salud?
La vida de los ciudadanos occidentales es la más preciada del mundo y probablemente de la historia de la humanidad. Nunca una vida (cualquiera, anónima) había sido tan valiosa. Por eso la batalla entre economía y vidas humanas está perdida para la primera: ningún dirigente político puede sobrevivir a la muerte de los ciudadanos que le votan. Cuando se empieza a hablar de muertos en las noticias, no hay dato del PIB que tranquilice a la población. La vida humana en una democracia -siempre que seas ciudadano y no inmigrante- es sagrada.
El liberalismo se suele asociar con la palabra libertad -Albert Rivera, en su profundidad habitual, siempre insiste: “sí, soy liberal, me gusta la libertad”. Pero alguien debería explicarle a Albert que el liberalismo tiene mucho más que ver con el individuo que con la libertad, porque ésta se entiende a nivel individual.
La mejor prueba es la célebre frase: mi libertad termina donde empieza la de los demás. Según nos cuentan, la libertad no se construye entre todos, no es compartida ni colectiva: la libertad es un recinto vallado, colindante con la de los demás. Quizá se refieran a la propiedad privada y no a la libertad.
El ser humano individualizado es la pieza sobre la que se construye nuestro mundo. Nuestros derechos son subjetivos e individuales y el sistema económico, político, jurídico e ideológico se diseña en torno al individuo. El ser humano ocupa el lugar ontológico privilegiado que ocupaba Dios en la Edad Media.
El individualismo y el antropocentrismo que hemos desarrollado y exportado desde Europa durante los últimos 500 años está en la raíz de todos los males que nos acechan. Algunos de ellos, los más evidentes, son la soledad crónica que sufrimos casi todos -ese vacío existencial latente-, la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno o la esclavitud de convertirnos en productos de marketing que tienen que producirse y venderse mediante su propia ‘marca personal’.
Más allá de nuestras propias miserias, los mayores perjudicados de este individualismo subjetivista han sido, sin duda, la naturaleza y los animales. No queda mucho tiempo para que la humanidad eche la vista al pasado y se llene de vergüenza e incomprensión por el genocidio que está cometiendo.
Con el confinamiento muchos hemos experimentado algo nuevo, un sentimiento de comunidad, de pertenencia. El mantra liberal ha demostrado ser falso: “si busco mi interés personal, contribuyo al interés general”. Imagínense que pasaría si hoy se aplicara esa máxima. No obstante, suponer que esta crisis va a ser un punto de inflexión a más de cinco siglos de tendencia subjetivista e individualista es, como poco, atrevido.
No porque no exista buena fe y solidaridad, sino porque el colectivismo implica un cambio de paradigma y una revolución en la forma de entender la realdad social; y eso no sucede en dos meses. Además, muchas de estas actitudes colectivas están motivadas por el miedo de los ciudadanos, por su sentido individual de la responsabilidad o simplemente por aburrimiento (nunca ayudar a nuestros vecinos había tenido un coste de oportunidad tan bajo).
Además, no debemos caer en colectivismos de pancarta. La alternativa al individualismo autista bien podría ser el linchamiento de balcón, el control ciudadano made in China, el autoritarismo con uniforme o el nacionalismo más rancio. Y esa no es la única defensa del individualismo: debemos reconocerle una emancipación a la que ninguno de nosotros está dispuesto a renunciar, como la capacidad de elegir, individualmente, con quién compartir nuestra vida, en qué trabajar, dónde vivir.
El problema surge cuando interpretamos que el individualismo vino a sustituir un mundo idílico, comunal y solidario. Lo cierto es que fue bastante diferente: el individuo autónomo ganó terreno frente al poder -a menudo tiránico y arbitrario- que ejercía la familia, la religión, la tradición o el estado. Es curioso que precisamente dos instituciones como el estado y la familia estén demostrando ser el último soporte fiable en situaciones de extrema necesidad. Estaban menos muertas de lo que parecía.
Por esas grietas del individualismo se cuela la lucha por el relato. El populismo de derechas intenta capitalizar esta vuelta a lo nacional. Cargan contra el globalismo, contra la inmigración, contra la Unión Europea y hablan de patria, de levantar fronteras, de requisar aviones con material sanitario, de nosotros primero.
El globalismo liberal va a quedar tocado y le costará encontrar defensores tanto a la derecha como a la izquierda. Parece lógico: unos no comulgan con su esencia neoliberal, otros odian su connivencia con el progresismo cultural y el multiculturalismo. Podría argumentarse, eso sí, que crisis globales de este calado requieren soluciones globales. Se confunde, como siempre, lo que es con lo que debería ser. Igual que el interés personal no contribuye al interés colectivo, el hecho de que los estados se comporten egoístamente, requisando aviones cuando hacen escala, no va a favorecer a nadie.
La izquierda también tiene su propio relato en defensa de lo común: la necesidad de reforzar los servicios públicos, con un Estado fuerte que distribuya la riqueza y asista allí donde no llegue la justicia social. La izquierda tiene una oportunidad única para capitalizar las contradicciones de un neoliberalismo que se mofa del papá Estado, pero luego no rechista cuando, en tiempos de crisis, este mismo es la única salvación posible y debe acudir al rescate de bancos, empresas o trabajadores despedidos.
La crisis del coronavirus esta soplando fuerte y cada ideología intenta usar este viento en su propio beneficio: la batalla por el relato no ha hecho más que empezar. La crisis que vivimos, por sí sola, no va a acabar con el neoliberalismo ni con el individualismo, tampoco con el globalismo: la guerra ideológica va a ser más importante que nunca.
El nacional-populismo tiene un relato perfectamente armado y un modelo de país por el que luchar. El extremo centro liberal -incluyendo socioliberales y neoliberales- usará toda su influencia para mantener el status quo globalista. La izquierda, sin embargo, está perdida y no lo sabe. La crisis le ha pillado a pie cambiado, ¿qué quiere la izquierda? Hay consenso -qué menos- en el rechazo a la austeridad y en la defensa del feminismo y del ecologismo, pero poco más: no tiene un proyecto potente y definido de país, no sabe qué modelo social quiere, tampoco qué sistema internacional defiende.
Como modelo de sociedad, la izquierda se ahoga entre dos aguas que la seducen a partes iguales: la libertad individual como premisa mayor y el colectivismo como imperativo para la justicia social. Como modelo internacional, se ahoga entre dos mares que rechaza a partes iguales: el globalismo neoliberal y el nacionalismo reaccionario. ¿Hacia dónde quiere ir la izquierda?