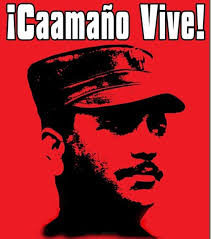Frédéric Thomas
Fuente: Rebelión
Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
Desde julio de 2018 Haití está en una situación de insurrección: calles con barricadas, circulación bloqueada, actividades comerciales paralizadas. El país se detiene regularmente, a veces durante varias semanas. En el origen de este movimiento social inédito aquí está la unión de dos cóleras: la cólera contra la “vida cara” y la cólera contra la corrupción, dos azotes que ahora se identifican como los soportes de un mismo sistema.
El viernes 6 de julio de 2018 el equipo de Brasil, muy popular en Haití, se enfrenta a los “diablos rojos” belgas en los cuartos de final del Mundial de fútbol. El gobierno aprovecha la ocasión para anunciar un aumento del precio de la gasolina del 38 %. La medida, que se ha ocultado durante mucho tiempo, forma parte de un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 25 de febrero de ese mismo año. Gana el llano país (1), Haití se levanta.
En menos de una hora se instalan barricadas en las calles de la capital, Port-au-Prince, premisas de una insurrección urbana que dura dos días, hasta que se retira la medida y dimite el primer ministro. Pero la cólera no decae: un mes después, el 14 de agosto de 2018, una foto publicada en Twitter, con el hashtag “petrochallenge” se vuelve viral en las redes sociales: en ella se ve al escritor y director de cine Gilbert Mirambeau con los ojos vendados y un cartel en el que ha escrito en creole “¿Dónde está el dinero de Petrocaribe (2)?”. El doble detonante, social y étnico, del verano de 2018 ilustra que la vida cara y la corrupción sustentan un mismo sistema, el que ya no quiere el pueblo haitiano.
Desde mayo de 2017 miles de obreros contratados por las industrias textiles de las zonas francas (de hecho, en su mayoría obreras) toman las calles regularmente para pedir un aumento del salario mínimo, que entonces es de 300 gourdes (4 euros) al día. Su reivindicación, ignorada, se funde con otra ebullición, que prefigura el levantamiento popular del año siguiente: la que rodea, en septiembre, a la votación de los presupuestos.
El texto cristaliza la hostilidad. El poder apenas innova en el país más pobre (cerca del 60 % de la población haitiana vive bajo el umbral de pobreza), pero también uno de los menos igualitarios de América Latina. Los nuevos ingresos identificados provienen de un aumento suplementario de los impuestos que afecta a toda la población. En cambio, las tarifas aduaneras que se aplican al arroz (que en 1994 pasaron del 35 % al 3 %) no evolucionan, lo que condena a Haití a la dependencia: el 80 % del arroz que se consume en el país es importado, en un mercado controlado por unos cuantos importadores riquísimos. ¿Y para equilibrar las cuentas? Una dosis aún más fuerte de liberalización, que el poder espera que atraiga la inversión extranjera. Pero, aparte de reconducir un modelo que ya no funciona, el presupuesto sobre todo ratifica el secuestro del poder público por parte de la élite. Mientras que el medio ambiente, la salud y la educación continúan abandonados, el parlamento y el ejecutivo se otorgan más medios discrecionales.
Las protestas contra el presupuesto se unen pronto a una forma de auditoría popular de sus expectativas, lo que es un fenómeno inédito. La operación consiste en exigir cuentas, en sentido literal y figurado. Poco a poco el movimiento ciudadano de lucha contra la corrupción ya no tiene por objetivo únicamente en las mil y una formas de prevaricación, sino en el abandono de la misión de servicio público de las instituciones en general y del Estado en particular. El presidente Jovenel Moïse, que desempeña este cargo desde febrero de 2017, se encuentra pronto en el foco de atención.
Semejante fenómeno sin duda se explica por el hecho de que, aunque la corrupción no es nueva aquí, ha cambiado de escala y se ha institucionalizado desde el mandato de Michel Martelly (2011-2017), cuyo delfín es Moïse. También es más visible porque el poder, que es más arrogante, ya no trata de ocultarla. Tanto la magnitud del fenómeno (que concierne al conjunto de la clase política, al mundo de los negocios y a muchos funcionarios) como la gravedad y la diversidad de las irregularidades demuestran el fracaso de todos los mecanismos de control y de sanción. La impunidad ha llegado a ser tan grande que el fenómeno, que se sufre desde hace tiempo y después se ha aceptado, engendra de pronto la revuelta.
Posiblemente desde la caída en 1986 del dictador Claude Duvalier, llamado “Bébé doc”, nunca un gobierno había sido tan impopular y la oposición tan intensa y unánime, una oposición que reúne tanto a sindicatos, profesores, iglesias, artistas y campesinos como a la mayor parte del sector privado. Moïse se mantienen suspendido solo de dos hilos. Por una parte, la oligarquía local, que controla las aduanas, los puertos y los bancos, y obtiene la parte principal de sus recursos de las importaciones, que a su vez están vinculadas a la subordinación de la economía al gigante estadounidense. Por otra, los apoyos internacionales y en primer lugar el de Washington (que desde 2019 ha conseguido que la política exterior haitiana se alíe con la suya respecto a Venezuela). El Parlamento Europeo, por su parte, adoptó el 28 de noviembre de 2019 una resolución que condena la represión, sobre todo la masacre de La Saline (un barrio popular de Port-au-Prince) en noviembre de 2019, que provocó la muerte de 71 personas. El texto reconoce que “la impunidad y la falta de interés de la comunidad internacional avivaron aún más la violencia”. Pero, como de costumbre, el texto apela a un diálogo “inclusivo”: una forma de apoyo al presidente del que la mayoría de la población opina que es parte del problema, no de la solución.
Aunque es difícil fijar con precisión los rostros de esta revuelta popular, con todo emerge una nueva configuración de fuerzas sociales. En primer lugar el “país que está fuera”, por retomar la hermosa expresión con la que el antropólogo Gérard Barthélémy designaba al campesinado haitiano y que hoy se aplica a las personas que trabajan en el sector informal, a las y los obreros, a la mayoría de la población, una cuarta parte de la cual vive en la pobreza extrema. Las subida de los precios, alimentada por los afectos acumulados de la inflación (20 %) y de la devaluación de la moneda local, les ha afectado duramente y empeorado una situación en la que sobrevivir exige un esfuerzo cotidiano.
A continuación, la juventud urbana, que se debate entre su educación de clase media y la precariedad que padece. Se muestra particularmente sensible a la degradación de los derechos (aumento de la inseguridad, de las amenazas y de la represión hacia la prensa y las personas defensoras de los derechos humanos), a la captación de las instituciones públicas, a la corrupción y al riesgo cada vez mayor de descender de clase. Tradicionalmente la emigración era el único horizonte para esta población pero las puertas se cierra ahora que varios países que antes eran de acogida (como Chile) exigen un visado ante el flujo de emigrantes. El movimiento de los petrochallengers, un movimiento ciudadano contra la corrupción que surgió tras la difusión de la foto de Mirambeau Jr. y cuyo colectivo más conocido y poderoso es Nou pap dòmi [no dormimos], constituye la expresión privilegiada de esta fuerza social nacida en el verano de 2018.
Por último, en las movilizaciones están presentes en masa las mujeres (y entre ellas las principales feminista), que se enfrentan directamente a la inseguridad alimentaria, a la ausencia de acceso a la sanidad y a la violencia. El modelo neoliberal les ha subcontratado a la fuerza los servicios sociales que el Estado abandona. Ellas son las que están fuera de los que están fuera… Llevan hasta en sus cuerpos la imposibilidad del statu quo, el rechazo de toda vuelta a la normalidad.
La confluencia de las protestas sociales y de la revuelta étnica hace tambalear las fracturas de clase: por vías diferentes la vendedora informal, la joven empresaria en paro, la obrera de las zonas francas y la funcionaria expresan la misma sed de respeto y de dignidad, de derechos y de servicios sociales, de instituciones y de políticas públicas dignas de ese nombre, y de soberanía popular.
¿Cuanto tiempo se podrá mantener todavía Moïse, desacreditado y sin medios para satisfacer las reivindicaciones? Muchas personas están seguras de que caerá antes de que acabe su mandato a finales del año 2021. Si se produjera esta caída (pero, ¿cuándo y a qué precio?) su dimisión abriría el camino a un cambio que su presidencia ha cerrado bajo llave. Constituiría el signo de que la corrupción no es una fatalidad, de que la impunidad tiene un final. La segunda etapa sería el proceso de Petrocaribe en Haití y de todos los casos de corrupción, acompañado de una auditoría de la gestión pública. A continuación habría que reconstruir las instituciones para que recuperen su función primera de servicio a la ciudadanía…
¿Utópico? En última instancia, no más de lo que era sacar al Tribunal Superior de Cuentas de su letargo hasta el punto de obtener de él lo imposible: la publicación de dos informes de auditoría que demuestran y detallan los desvíos de los fondos salidos de Petrocaribe. Abandonadas a sí mismas, ni la clase política, que está deslegitimada, ni las instituciones, que están debilitadas, son capaces de llevar a cabo el cambio necesario. De ahí el llamamiento, no a las elecciones, que en las condiciones actuales no podrían evitar consagrar la repetición de lo mismo, sino a una “transición de ruptura” cuyo motor sería el movimiento social. ¿Estará a la altura de esta ambición la singular alianza que están forjando las actuales movilizaciones?
Notas:
(1) Bélgica, “le plat pays” en el texto, el nombre de la célebre canción del cantante belga Jacques Brel dedicada a su país (N. de la t.).
(1) Petrocaribe es el nombre de un acuerdo de cooperación energética que lanzó en 2005 el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con unos 15 países de América Central y el Caribe. La medida se inscribe en la estrategia de integración regional de Venezuela. Gracias a este acuerdo, entre 2008 y 2018 Haití se benefició de la posibilidad de comprar petróleo venezolano a una tasa preferencial respaldada por facilidades de pago: el reembolso se hacía en un período de veinticinco años con una tasa de interés anual del 1%. El Estado haitiano revendió más cara una parte del petróleo a las empresas locales, aunque según los términos del acuerdo, los beneficios debían servir para financiar proyectos sociales y de desarrollo. La última entrega de petróleo se hizo el 14 de abril de 2018. En total se entregaron y comercializaron casi 44 millones de barriles, que generaron más de 4.200 millones de dólares (3.900 millones de euros)… que apenas beneficiaron a la población. La parte haitiana del acuerdo fue objeto de una investigación parlamentaria en agosto de 2016 y de dos informes de auditoría del Tribunal Superior de Cuentas y Controversias Administrativas en enero y mayo de 2019, que revelaron el despilfarro de fondos y un sistema de corrupción a gran escala. Aunque el acuerdo ha llegado a su fin, la mayoría de los proyectos sociales previstos originalmente están sin terminar, aunque Haití debe pagar la deuda que tiene con Venezuela.
Frédéric Thomas director de investigación del Centre tricontinental (CETRI).