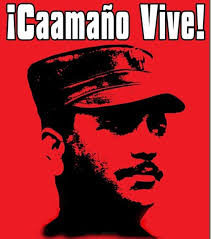Miquel Amorós
Fuente: Kaos en la Red
Crisis agraria y dilema energético
La penetración del capitalismo en el campo transformó la propiedad rural en empresa y la producción de subsistencia, en producción para el mercado. El rápido crecimiento de la población urbana multiplicaba paralelamente la demanda de alimentos. La mercantilización puso fin a la simbiosis entre la agricultura, la ganadería y la silvicultura, forzando a ir cada una por su lado. De hecho, puso fin a la sociedad campesina tradicional. Todo quedó reducido a su valor de cambio: cualquier forma de vida coherente con el medio desapareció, se esfumó la sociabilidad típica del mundo rural y así, cualquier singularidad quedó suprimida, la belleza paisajística se envileció y todo el patrimonio cultural se arruinó o museificó. La búsqueda exclusiva del beneficio económico implicaba la explotación intensiva, o sea, la industrialización de la actividad agraria. Asimismo, las condiciones industriales exigían la concentración de la propiedad, la financiación a través de créditos y subvenciones, y una cantidad creciente de insumos, principalmente maquinaria, energía y agua en abundancia, abonos químicos, herbicidas y plaguicidas. La globalización amplificó lo indecible dichas condiciones (“Almería, huerta de Europa”) recurriendo a variedades híbridas y transgénicas. De esta forma se rompió la relación más o menos directa no solo entre los productores y consumidores de alimentos, sino entre los propios campesinos y el campo. El agricultor-empresario se consagraba definitivamente a la gestión y supervisión de los cultivos -tareas digitalizadas- ya que las tareas propiamente agrícolas (los tratamientos fitosanitarios, la recolección y el embalaje) eran responsabilidad de los trabajadores contratados, casi siempre por temporada y en condiciones laborales pésimas. La agricultura industrial es una agricultura sin agricultores. Lo mismo diríamos de la ganadería intensiva de las macrogranjas. Los efectos positivos de ambas se hicieron notar en un estimable aumento de la producción y una rebaja de precios, que redundó en una expansión demográfica urbana. Peores serían los negativos: abandono de tierras y emigración a las ciudades, pérdida de conocimientos y saberes, desaparición de variedades autóctonas, deforestación y destrucción de la vida silvestre, generación de residuos irreciclables, mayor resistencia de las plagas y aparición de nuevas enfermedades de las plantas, desaparición de la capa fértil del suelo, sobreexplotación de los acuíferos, contaminación de suelos y aguas, y degradación de la calidad de los alimentos. El mayor argumento en pro del monocultivo industrial y la ganadería intensiva había sido la erradicación del hambre en el mundo, promesa a todas luces incumplida.
Varios factores han influido en la inviabilidad de muchas empresas agrarias, siendo el principal el estancamiento de la producción petrolífera desde 2005, el auténtico determinante de la crisis actual (dato corroborado por las compañías petroleras que, hartas de perder dinero, dejaron de invertir en 2014). La superación del pico del petróleo condujo en 2015 al descenso de la producción de diesel, tan imprescindible para el laboreo mecánico, y en general, fue seguida por los picos de otros recursos energéticos y minerales. Las consecuencias no han podido ser peores en los precios de los fertilizantes, pesticidas y plásticos, dependientes de la industria petroquímica. Igualmente, el transporte se ha encarecido, incluido el marítimo (el 92% de la energía consumida por la circulación motora proviene del petróleo), igual que los cereales y, de rebote, la alimentación. La demanda creciente de las economías emergentes (China, India, Brasil) agrava la situación adelantando la crisis. En cuanto a los demás factores, destaquemos el endeudamiento y la escasez de agua a causa de las sequía. Las tierras quedan entonces a disposición de otros negocios pasajeros como el de la energía renovable. El modelo desarrollista clásico ha sido retocado hasta volverse mucho más tecnificado e insostenible, apoyándose en la fusión de la tecnociencia, la producción a gran escala, las finanzas y la logística, pero sin llegar a contrarrestar el bajo rendimiento tendencial de las cosechas y la dificultad de aumentar la superficie cultivada, máxime cuando los terrenos de regadío se han convertido en un valor refugio. El desembarco reciente en el campo de los fondos de inversión y de los caudales europeos del programa Next Generation y del plan RePower da a entender que las megainstalaciones renovables son parte de la solución, pero estas solo producen electricidad, que es más que el 20-24 % de la energía consumida. En realidad se busca mantener el sistema industrial vigente, con los costes de producción bajos y los niveles de consumo altos. Cambiar algo para que todo se conserve.
La Cumbre Climática de París (2015) significó un punto de inflexión en la marcha del capitalismo. Al fijar como objetivo urgente la “descarbonización” de la economía y acordar un fuerte apoyo financiero, el capitalismo verde pudo por fin desplegarse en tanto que “transición energética”. Los problemas de abastecimiento debidos a la pandemia y a la guerra de Ucrania no han hecho más que acelerar el despegue. En lo relativo al territorio español, la proliferación desordenada y descontrolada de centrales renovables industriales ha sucedido a la oleada anterior de urbanizaciones residenciales, grandes superficies y autopistas. La producción de electricidad toma el relevo del ladrillo como motor económico y primer factor de degradación del territorio. La destrucción del espacio rural se completa gracias a este nuevo extractivismo: entramos en una especie de fase metástasica final del cáncer urbano-capitalista que venía corroyendo implacablemente el campo y la naturaleza como ya lo hacía con la misma ciudad. A pesar de que, imitando a la política, el lenguaje emprendedor y financieramente correcto haya incorporado muchos vocablos de raígambre ecologista, no se trata de una toma de conciencia de los dirigentes mundiales ante la crisis climática. El vocabulario ambientalista empleado por los ejecutivos no debe inducir a engaño, pues no es más que una convención añadida en una época de catástrofes ecológicas con el fin de oscurecer la comprensión popular del desastre. Nadie se propone acabar con la dependencia de los combustibles fósiles, tal como demuestra por ejemplo el afán por construir nuevas infraestructuras gasísticas o la construcción de nuevas térmicas de carbón y el mantenimiento de las nucleares. Por otro lado, aun en el caso de un estancamiento del consumo, el hueco que deja el uso de la gasolina, el queroseno o el gasoil es tan profundo que resulta imposible de llenar con otros recursos. No hay en realidad un cambio de paradigma energético: no se pretende una sustitución de las fuentes fósiles y nucleares por otras alternativas. Ni siquiera se contempla con seriedad la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, algo que se viene postulando desde la plasmación de los Protocolos de Kyoto en 1997. Es algo mucho más evidente: El mercado de la electricidad y el comercio de emisiones prometen ganancias considerables. Los precios de la luz, del gas y de los derechos de emisión de dióxido de carbono (en el mercado desde 2005), en parte debido a la recuperación económica posterior a la pandemia, alcanzaron el pasado marzo máximos históricos. En junio fue el turno del diesel y la gasolina. Si además tenemos en cuenta el progresivo descenso extractivo del petróleo y una disponibilidad sustanciosa de fondos, tendremos todos los condicionantes que están reorientando las finanzas mundiales hacia las energías que ahora llaman “renovables”. La “transición energética” acordada en París, los planes nacionales de emergencia climática, los proyectos de mitigación y resiliencia, y, más recientemente, la voluntad europea de recortar un prosaico 15% el consumo de gas, ya tienen múltibles herramientas financieras donde apoyarse. Así pues, es comprensible que un amplio sector del capitalismo compuesto por los oligopolios eléctricos, las transnacionales gasísticas, las petroleras, las grandes constructoras, los grandes bancos y los fondos de inversión, reconozca hipócritamente la urgencia de luchar contra el calentamiento global. El resultado de tal repentino ánimo belicista es una aluvión de derivados “climáticos” y plantas energéticas que no traduce precisamente una preocupación corporativa por el medio ambiente, la biodiversidad o el desarrollo local: lo único que persigue es el beneficio privado. No hay transición desde una sociedad basada en un modelo energético centralizado, industrial y extractivista, a un mundo descentralizado, autosuficiente, desurbanizado y respetuoso con la tierra y la naturaleza. La sociedad capitalista de antes de la transición pretende ser la misma que la de después, estructurada de la misma manera aunque hable en ecologista. El capital no tiene ideología fija, ni idioma particular; la preocupación exclusiva de la repentina inclinación dirigente por la ecología es el negocio, que ahora gira en torno a lo verde.
Una cosa es la electricidad y otra la energía primaria, es decir, toda la energía natural disponible todavía sin modificar para su uso. Esa proviene de fuentes fósiles en un 86% (dato de 2019 para el estado español) y en su mayoría no es electrificable. Para el modelo 100% renovable de la transición en ese terreno no contamos más que con el coche eléctrico y el hidrógeno verde, pero ambos son demasiado onerosos y su uso masivo presenta graves problemas técnicos aún sin resolver. En verdad, las altas instancias dirigentes quieren que las energías denominadas renovables actúen de mecanismo de contención de la demanda de fuel, carbón y sobre todo gas destinada a producir electricidad, es decir, disminuyan la actividad de las centrales térmicas sin sustituirlas, porque son necesarias cuando no se dispone de sol o de viento (en 2022 han cubierto en España solamente un 30’8% de la demanda eléctrica). Esa asociación obligatoria cuestiona el carácter renovable de la energía producida en los “parques”, “huertos” y demás “granjas”, aunque no olvidemos también que los materiales industriales utilizados en su construcción reflejan una importante huella carbónica de fábrica: hormigón armado y acero para los fundamentos, aluminio y cobre para la evacuación en tendidos de Alta tensión, fibra de vidrio o de carbono reforzada con plástico para los “álabes” o palas, tierras raras para los imanes permanentes de los rotores (cuya extracción y purificación es un proceso altamente contaminante), obleas de polisilicio y películas de metales semiconductores poco abundantes para los paneles solares (algunos tóxicos como el arsénico o el cadmio), material para los soportes y los inversores de corriente, litio y cobalto para las baterías, etc. Si a ello añadimos los movimientos de tierras, excavaciones y demás trabajos de instalación y mantenimiento, que se repiten a la hora de desmantelar, o sea, al cabo de veinte o treinta años, más el problemático reciclaje de la chatarra, tendremos el cuadro completo de la verdadera renovabilidad de un tipo de energía que convendría llamar con más propiedad “energía alternativa derivada de combustibles fósiles”. No hablemos ya de la naturaleza “limpia” de otras energías consideradas renovables como las que provienen de la combustión de biomasa o de biocarburantes, y la misma energía hidroeléctrica. En fin, las renovables no son más que un espejismo. No resuelven en absoluto la crisis. Tienen gran impacto ambiental y escasa repercusión económica local, no crean empleos, amenazan bosques y cultivos, causan daños al paisaje y a la fauna, y contribuyen al vaciado del campo español tanto como el agronegocio. Solamente benefician a los oligopolios energéticos y grupos financieros, introducen dependencias tecnológicas innecesarias y, encima, ni siquiera son renovables.
De todas las presuntas renovables, la solar fotovoltaica es la que ha cobrado mayor impulso, seguida muy de lejos por la eólica marina y el hidrógeno. Sus promotores hablan de “revolución solar” debido a las intenciones afirmadas en los planes nacionales de energía y clima de cuadruplicar la potencia instalada en los próximos ocho años. Mejor sería decir “burbuja solar” a juzgar por sus características especulativas. Lo cierto es que a partir de 2018 los estados europeos propiciaron un rápido crecimiento del mercado fotovoltaico, empezando a proyectarse plantas de más de 100 Mw (cuanto mayor es la instalación, más duradera). La fotovoltaica se había abaratado por la caída de precios del silicio cristalino y, por lo tanto, de los paneles. Los avances tecnológicos apuntaban a una mejora sustancial de la eficiencia. El mantenimiento de las centrales solares resultaba menos costoso que el de las eólicas; en fin, a pesar del reciente encarecimiento de las materias primas y la logística, su coste de instalación había bajado un 82% y el de generación, un 90%. No obstante ser el rendimiento energético demasiado bajo (tres partes de energía obtenidas por una invertida), la fotovoltaica se convirtió casi de la noche a la mañana en la energía menos cara, y, teniendo en cuenta que desde noviembre de 2020 los precios del gas y de la electricidad se mostraban muy volátiles, la opción solar ya no solo pasó a estar presente en los despachos de las multinacionales como el negocio del siglo, sino en los ministerios como tema declarado “de interés público”. Por unas cosas u otras, el sector fotovoltaico promete alcanzar en poco tiempo dimensiones comparables a las de la industria automovilística. Gracias a finalizar la moratoria de las renovables, a suprimirse el “impuesto al sol” y a prescindirse del informe de impacto ambiental en las instalaciones de más de 50 Ha, el mercado solar español se ha vuelto uno de los mayores y crece a toda velocidad al calor de las subastas del Ministerio de la Transición Ecológica, la baja rentabilidad de las explotaciones agrarias, las expropiaciones forzosas, las licencias express y las inyecciones de capital foráneo. El mayor ‘macroparque’ europeo se construyó hace tres años en Mula (Murcia) con una capacidad de 495 Mw y ocupa mil hectáreas, y recientemente se ha levantado otro de 500 en Usagre (Badajoz). Tres o cuatro de similar magnitud y otros miles menos extensos están en camino, en suelo rústico y estepas, sobre sembrados, humedales, parajes protegidos y vías pecuarias, a veces cerca de zonas pobladas. Incluso las instalaciones de placas en los tejados, aparcamientos y estanques, subvencionadas por el Programa Solar 2022, han dado pie a numerosas empresas, atraídas por la perspectiva de ganancias en el autoconsumo comercial. Nos encontramos ante una potencia instalada de 180 GW (y en aumento) que no necesitamos, pues el consumo medio estatal no llega a los 32 GW. Entretanto, el paisaje ibérico se está transformando a marchas forzadas, y el espacio solar, cuando la urbanización ha tocado techo, deviene a todos los efectos el elemento básico de una ordenación territorial “verde” que en lo esencial obedece a momentáneos intereses empresariales y financieros.
El gran número de plantas y la amenaza en ciernes de malas secuelas sociales, ambientales y paisajísticas está dando lugar a conflictos territoriales, y a la vez, generando una reflexión crítica bien encaminada del modelo capitalista de gestión energética que enlaza con la crítica a la agroindustria. Los puntos de partida son la consideración de la energía como bien común y la soberanía alimentaria -el derecho de los pueblos a procurarse los alimentos según la costumbre- postulados que invalidan la explotación industrial de las fuentes renovables y de la agricultura, al tiempo que cuestionan la planificación nacional. Las necesidades sociales y los derechos de la tierra son lo que cuenta, no el interés de los grandes consorcios. En consecuencia, se debería contemplar la crisis energética y agraria como crisis del sistema capitalista y del Estado que lo sirve, a la que se trata de superar desde las altas esferas con topes, bonificaciones, directrices y huidas tecnológicas hacia adelante. Contrasta la magnitud del desastre con la blandenguería de los remedios contestatarios. Las propuestas ecologistas giran en torno al autoconsumo, al ahorro energético, a las instalaciones compartidas, a los proyectos comunitarios, al reciclaje, a la producción a pequeña escala, a los grupos de consumo, a la restricción del gasto y la movilidad, etc., algo perfectamente válido, pero difícil de llevar a cabo en una sociedad despilfarradora, con la población tremendamente consumista apelotonada en conurbaciones. Sin un derroche formidable de recursos, la sociedad del consumo irresponsable entraría en franco declive, al que se resistiría recurriendo a las armas si fuera preciso, visto lo cual es inútil esforzarse en buscar una salida pacífica a la crisis mediante un “decrecimiento económico planificado democráticamente” -¿por quién?- como si la economía global y las aglomeraciones urbanas aceptaran extinguirse por las buenas. La producción de energía y alimentos no puede considerarse un fenómeno deconectado del mercado, del sistema financiero y del hecho metropolitano.
Más ilusorio resulta aparentar creer que la transición energética promovida por los dirigentes mundiales es la que corresponde al susodicho modelo de proximidad “implementado con la participación ciudadana” en los parlamentos y consistorios. Ese es el mayor error del planteamiento ecologista mayoritario y de la crítica científica honesta, considerar el espacio institucional como una zona neutra donde es factible la defensa “democrática” de los intereses populares frente a la depredación del capital, defensa que persigue un solemne “pacto de Estado” con sus mismísimos representantes. La cuestión energética, tanto como la ecológica, es inseparable de la lucha social y política contra los oligopolios, los fondos y las instituciones hechas a su medida, autonómicas, nacionales o internacionales, pues su implementación exige una reorganización radical de la sociedad que sobrepasa el alcance de la legislación más osada que se pueda conseguir con las movidas político-jurídicas ciudadanistas. Mientras el tejido social no se reconstruya al margen de las instituciones y en oposición a ellas, la defensa del territorio será débil, y buscará componendas con el desarrollismo a base de alegaciones que únicamente exijan una moratoria temporal o a una reducción del tamaño de los proyectos. La confusión táctica dominará en la confrontación con el interés privado y la complicidad institucional, puesto que la perspectiva anticapitalista quedará deliberadamente oculta por ambos bandos. Solamente en una fase más avanzada de la lucha, inmersos en un calentamiento global más violento y una crisis más profunda, cuando las masas empobrecidas dejen de ser ornamentales y, motivadas por deseos, pasiones, utopías y desastres, decidan tomar el propio destino en sus manos, entonces se planteará en su seno el debate estratégico y las cartas se pondrán necesariamente sobre la mesa. Ahí se verá si el ecologismo bienintencionado es o no es un mero lubricante verde del engranaje colonial, jerárquico y centralizado capitalista, un aval de sus políticas desarrollistas. Pues el capitalismo no se sabe contener, ya que está en su ser el no tener freno. ¿Lo detendrán las incansables muestras de moderación cívica y autolimitación política tan típicas del realismo ecologista y de la semidisidencia científica?
Charlas en la Bibioteca social El Rebrot Bord de Albaida (Valencia), el 8 de enero de 2023, y en el Centro sociocultural Roque Baños de Jumilla (Murcia), organizada por la Asociación Naturalista STIPA, el 11 de enero. Publicado en la revista El Viejo Topo, nº 422, marzo 2023.