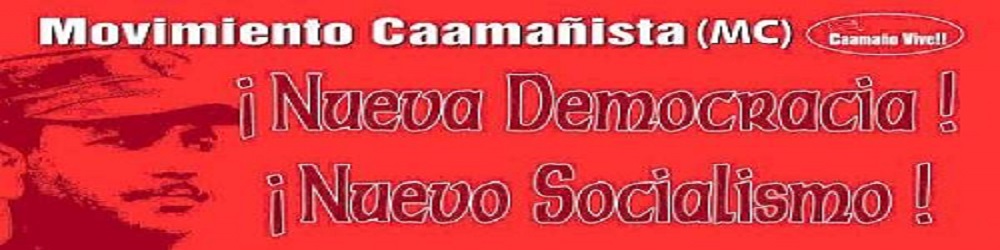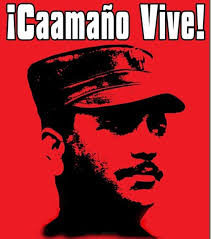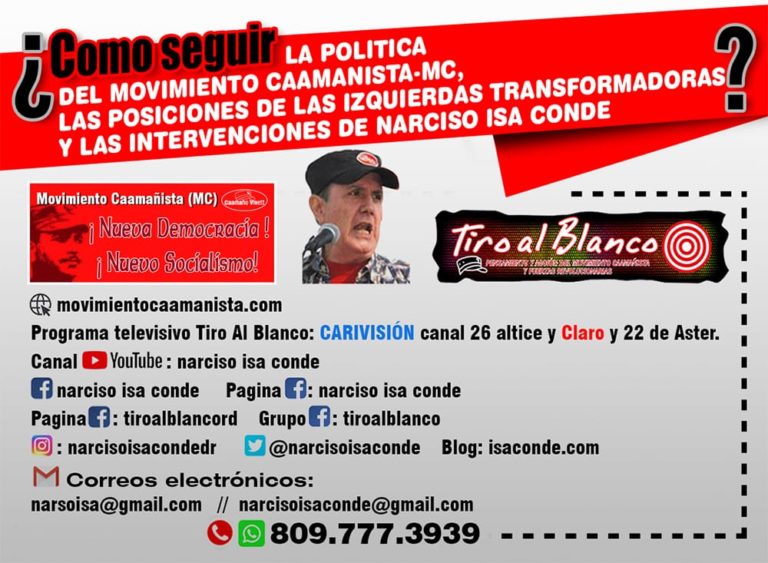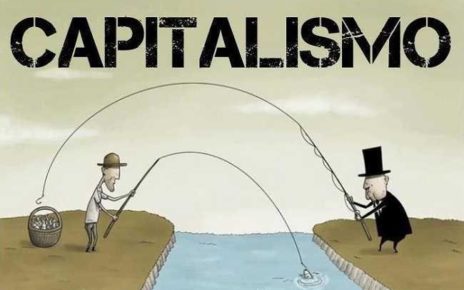Uno de los mayores retos para las ideas es el de ser entendidas de acuerdo al momento y al lugar en que fueron pensadas; más aún, cuando están expuestas, organizadas y estructuradas en sistemas de compleja elaboración.
Tal es el caso de las ideas de Marx plasmadas en el Capital.

Si
bien este libro puede situarse como parte de una tradición de
dialéctica moderna que vio un salto con Hegel, su contextualización e
interpretación en los marcos de la economía política, exige (re)plantear
su papel en la teoría económica.
Para ello habría que comenzar por
Adam Smith. Aunque es válido apuntar el inicio de la economía política
moderna en Petty, hay una línea a partir de la obra La riqueza de las naciones -cuyo título original deja mucho que desear, por cierto-. El filósofo inglés sentó bases que no se abandonarían.

El otro gran texto, luego de La Riqueza -y no por eso se desconoce el alcance de contemporáneos como Malthus-, sería Principios de Economía Política y tributación, de David Ricardo. En ella se aprecia al autor como un smithiano confeso.
Ricardo hace algunas reformulaciones a lo dicho por su antecesor
teórico, sobre todo en la teoría del valor, y en las ventajas –abordaría
las comparativas-; e incluso utiliza un orden expositivo similar.

Marx,
hijo pródigo de la dialéctica hegeliana y de su izquierda, en sus
búsquedas encontró camino en la economía política. Su incursión en esa
rama –que ya había arrojado resultados poco satisfactorios si se tiene
en cuenta sus apuntes de 1844- necesitaba, al igual que su precedente,
que su interlocutor fuera el referente más fuerte para la época. Si
Ricardo debía inspirarse y dialogar con Smith, Marx lo hizo con Ricardo.
Marx era ricardiano, como Ricardo era smithiano. Sin embargo, Prometeo
no es el único heredero. La economía posterior no marxista también está
fuertemente marcada por el sefardí: desde los principios
microeconómicos, hasta los enfoques relacionados con el mercado mundial y
el comercio internacional. De ahí que se pueda considerar dos grandes
caminos a seguir, derivados del sistema ricardiano.
El primero es el
más conocido: toda la economía convencional -formalista,
matematizable-. Y es que según Walras, hay mucho de razonamiento
matemático en Ricardo. Siendo consecuentes con esa idea, él hizo un
libro de economía matemática, sin usarla. Conclusión que no carece de
sentido si se tiene en cuenta que mucho de lo planteado: la emisión de
billetes y la inflación, las ventajas comparativas, las dinámicas de
precios para modelos de economía cerrada, son fundamentos altamente
explotados por la Economics, y que hasta cierto punto se reformulan, pero no cambian mucho.

Viendo lo anterior, no deja de ser una interrogante cómo de Principios de economía…, una obra matemática –al parecer-, puede hacerse dialéctica –en el Capital-, que es precisamente el otro camino.
Las respuestas no se encuentran en el propio campo de la economía, y sí
en otros saberes como la filosofía, específicamente en las zonas de la
lógica y la relación lenguaje-pensamiento. Comprender esto implica
trascender los límites del formalismo que tiene el lenguaje, por tanto,
de la propia metafísica. Del mismo modo que Hegel hizo dialéctica con la
filosofía, dígase con el sistema categorial de la filosofía –la que él
heredó-, Marx hizo lo mismo con las de Ricardo, que no es otra cosa que pensarlas.
Por otro lado, cuando los diferentes de Marx decidieron formalizar a Principios,
bien lejos estaban de pensarlo. En realidad, se quedan atrapados en el
sistema de signos ahí planteados. Aunque Ricardo haya utilizado
determinada “estructura” lingüística, codifica y media un pensamiento
que refleja el capitalismo que conoció -y que sirvió como sistema
metodológico para dar respuesta a determinadas preguntas-, formalizarlo
es estatizar todo cuanto hizo, siempre bajo riesgo de que las
abstracciones dejen de reflejar el objeto real, o que los errores de
estas se arrastren.
Marx, por su parte, no da por sentado lo dicho
por Ricardo, ni hace el ejercicio absurdo de desecharlo. Más bien, en
medio de un contexto donde ya el capitalismo había dado síntomas que en Principios
no se advertían, le da continuidad dialéctica. Así, las propias trabas
que había generado el sistema ricardiano –la cuestión de la cuota de
ganancia, la tierra, el propio valor- fueron asuntos continuados y
actualizados por Marx. Es decir, no hizo más lenguaje –formalizar-, sino
pensamiento –dialéctica- de su antecesor. Con ello, queda espacio para
afirmar que ser marxista en materia económica, es ser ricardiano.
Lo
expresado en estas líneas tal vez sea punto de partida para
reflexionar, no sobre el hecho de que Ricardo sea matemático o no, ya
que después de todo, su exposición teórica y estructuración categorial
son formales, porque el lenguaje siempre es formal. Y solo aquellos
entrenados en trascender dicho formalismo –como Marx- verán otra cosa.
Luego, lo que marca los dos caminos, es cómo leer a Ricardo. De lo que
deviene otra interrogante: ¿cuántos marxistas no reproducirán una
interpretación formalista de Ricardo y la aplicarán a Marx?