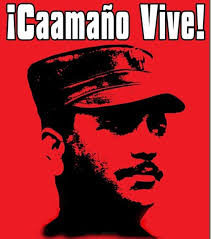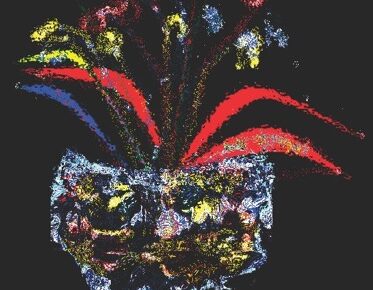Fabrizio Casari
Fuente: Rebelión
La votación en Argentina desconcierta y preocupa. No tanto y no sólo por el destino que le espera al país gaucho que ha ido a parar a manos de un personaje que no pasaría ninguna selección basada en el coeficiente intelectual, tanto como por lo atractivo de sus locuras sobre un país que, aunque atrapado en las redes del peronismo agónico, aunque huérfano de la memoria de sus peores años, aquellos vividos con el terror en las venas y la sangre en las calles, está dotado de la suficiente cultura e historia política como para poder distinguir a un original de un loco, a un social-confuso de un fascista, además inmerso en un delirio místico que en Europa sería tratado con una TSO.
Argentina confirma que cuando el sistema imperial impulsado por los anglosajones percibe riesgos de colapso, está dispuesto a utilizar cualquier recurso para mantener el liderazgo. Obviamente, Massa no habría sido un problema para el establishment financiero y militar del país, pero para EEUU esto no era suficiente, porque la victoria del peronista habría confirmado su pertenencia a los BRICS, una verdadera pesadilla para EEUU. La candidatura de Milei fue entonces construida y apoyada por los sistemas de poder argentino y estadounidense.
Después de Brasil, el próximo ingreso de Bolivia, Venezuela y Nicaragua, las señales de malestar provenientes de Colombia, la confirmación de Argentina en el bloque alternativo al imperio unipolar habría determinado una inclinación definitiva para la región y Centroamérica, donde cada vez más países realizan consultas formales e informales para verificar las condiciones de adhesión a los BRICS. Es fácil imaginar las consecuencias sobre la paulatina reducción de la injerencia estadounidense en el resto del continente. Evitado el riesgo en Ecuador, la partida decisiva estaba en Buenos Aires, y los responsables de la reacción no estaban desprevenidos.
El peronismo, que desde hace años dejó de impulsar un proyecto político para dedicarse a promover hombres compatibles para presentar en Washington, tuvo su cuota en la determinación de la victoria de Milei. Gracias a la candidatura de Massa, técnicamente preparado pero carente de ideas y carisma, incapaz de proponer algo más allá de la flotabilidad, es a su vez heredero del peor funcionario posible en la historia peronista, Alberto Fernández. Es decir, el que fue elegido para recomponer la tragedia macrista y terminó doblegando a la Argentina a los deseos del FMI.
Fernández es el principal culpable de haber abandonado a los votantes de las clases populares y haber optado por dirigir su voto pensando que ya no tenían nada que perder. El ex presidente ha dado marcha atrás en todas sus promesas electorales, en todos sus compromisos, y desde su llegada a la Casa Rosada se ha dedicado principalmente a entregar los resortes de la toma de decisiones del país al FMI y a los EEUU que lo dirigen, y a oponerse a la izquierda interna que le había elegido y a la izquierda internacional que le había apoyado.
Milei pasó a primer plano porque ni siquiera la derecha tenía un personaje presentable en sus filas. Imposibilitada de volver a presentar a un Macrì cualquiera, la derecha argentina escuchó a los teóricos de la construcción del personaje outsider, que desaparece y triunfa en un sistema bloqueado. Se necesitaba, pues, un outsider, que sirviera para socavar la continuidad del peronismo, no para volver a poner en pie a Argentina, que de hecho cuanto peor está y más rentable para Washington.
Una vez establecido que Milei podía ser la persona adecuada en el momento adecuado, se construyó en torno a él una campaña mediática de legitimación y se le presentó no como un loco de atar que había que mantener alejado incluso del gobierno de un bloque de pisos, sino como un hombre brillante y poco convencional, el último recurso para un país arruinado por gobiernos desastrosos.
Fue la victoria del sistema mediático, que demostró su control sobre el mercado de la circulación de ideas, su capacidad para dirigir las opciones políticas mediante la manipulación de la realidad, sustituido por el auge de lo surrealista, distorsionando no sólo el pensamiento, los hechos y las opiniones, sino incluso el sentido común.
A ninguna persona con raciocinio, sentido lógico y decencia, viva en el mundo que viva, se le ocurriría convertir a un loco en presidente, aceptar como programa de gobierno de una nación ciertas tesis que merecerían el oído de un psiquiatra. Al menos eso es lo que a uno le harían creer: la capacidad de discernimiento y una mínima competencia en el juego político que imaginamos son los principales elementos que empujan a los votantes en una u otra dirección.
Y sin embargo, desde hace años, países enteros se confían a personas que encajarían bien en un circo. Les confían su futuro personal y el de su país. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuándo empezó el fin de los enfrentamientos ideológicos y políticos para dejar paso al que se da entre la razón y la locura?
Comenzó cuando la izquierda, que podríamos llamar la razonabilidad de la utopía, decidió abdicar de su papel en favor de la compatibilidad con los poderosos. Así, la representación de los derechos de los últimos se convirtió en adulación de los primeros: cuando se decidió que la economía no es un instrumento de la política, sino viceversa, y que no son las opciones económicas las que deben servir al país, sino la economía la que sirve a los intereses de los poderosos. Que se presentan al amparo de teorías económicas ridículas, que nunca han sido probadas y que son hijas del único objetivo reconocido: transferir la riqueza de todos a manos de unos pocos y hacer de un modelo perdedor uno ganador.
El discurso público fue violentamente amputado de cualquier concepto relacionado con la igualdad entre las personas, la extensión de los derechos universales y la igualdad de género, la defensa del ascensor social y la solidaridad con los que más luchan. Éstas eran las banderas al viento de la izquierda, entendida como el sistema de valores y la estructura organizativa de la representación de los humildes, el lugar de su redención y la esperanza de reducir las distancias entre sobrevivir y vivir, reequilibrar lo injusto y lo intolerable, lo abusivo y lo prepotente, la distancia entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada.
La locura no forma parte de las categorías políticas habitualmente debatidas, del mismo modo que la autodestrucción de los pueblos, que a veces los conduce a pasos agigantados hacia el abismo, no tiene necesariamente una bandera ideológica. Se ejerce a través del odio y el resentimiento, es hija de una cólera acumulada que sigue decepción tras decepción.
Es una mezcla de sentimientos, más que un producto del análisis político, que se manifiesta como resultado de la frustración de las masas, de las expectativas traicionadas, de las promesas incumplidas. En un rollo de fanatismo y sinrazón, hijos de la desesperación, da voz a los instintos de supervivencia, y por tanto a los más bestiales, de quienes perciben cada ronda electoral como una oportunidad para la venganza más que para la esperanza. De ahí la identificación, incluso fisonómica, con un hombre cuyos rasgos estéticos remiten a la licantropía y al que le gusta retratarse con la expresión de un animal agresivo que hace del odio declarado y del insulto su firma verbal.
Como antes con Trump y Bolsonaro, ahora con Milei el odio y el fanatismo se han convertido en mercancías valiosas, electoralmente prescindibles. Son las señas de identidad de las nuevas derechas, en todas partes, en América Latina, como en EEUU, como en Europa. En todas partes. La derecha de carácter republicano, que consideraba el liberalismo como una doctrina de desarrollo económico vinculada a las libertades individuales, está muerta desde hace décadas. La era de la presentabilidad y de los argumentos expositivos, un bien caduco y huérfano del discurso público, ha pasado. En su lugar, prevalece lo irracional sobre lo racional, el odio sobre lo razonable, la mentira sobre la verdad, la agresión sobre el diálogo.
El hecho de que Bolsonaro y Trump hayan sido los primeros en piropearlo y que podrá contar con las simpatías de la derecha internacional, que superará cualquier vergüenza para protegerlo de sus errores y sus locuras. Fue desde el fin de la dictadura militar que Argentina, a pesar de mil dificultades y mil errores, no volvió a enfrentar la noche oscura. Serán años muy duros donde habrá que resistir y sobrevivir a la horda fascista y demencial de este personaje.